Descuentos útiles para viajar:
- Asistencia al viajero (Assist 365): 65% OFF + 12 cuotas sin interés. El descuento se aplica automáticamente ingresando desde este link.
- 🛡️ Compará precios de asistencia al viajero en dólares y encontrá opciones muy baratas. Cotizar →
- eSIM / SIM Card (HolaSim): 10% OFF usando el código QUIZ123. Comprar en holasim.com.
- Alquiler de autos (BookingCars): 5% OFF con el código QUIZ123. Reservar en bookingcars.com.
* Algunos descuentos se aplican automáticamente y otros requieren ingresar el código al finalizar la compra.
La cosa ya empezó torcida. No fue un destino elegido, Copa me dio dos vouchers por un equipaje que demoró dos días en llegar a Panamá –hubo que comprar ropa nueva allá, lo cual después del comprensible momento de IRA estuvo buenísimo por la enorme oferta del Multiplaza- y, ya de regreso en Buenos Aires, en una mediación resolvimos zanjar el reclamo con esos vouchers que, no recuerdo si por el monto o por otra razón, permitían viajar ida y vuelta a cualquier destino sudamericano. Creo que hubo que poner algo mas de dinero, eso no lo recuerdo, pero se que el origen de ese viaje fue darle uso a los vouchers.
Sugerencia de mi ex esposa, vayamos a Cartagena que no conocemos. Compró un booklet de Lonely Planet y, a la lectura, parecía un destino ideal. Historia, playas y paisajes paradisìacos, que mas?
Enfilamos para Cartagena.
No puedo decir honestamente que el lugar sea desagradable ni mucho menos. Efectivamente, playas largas, extensas. Un casco amurallado que atesora siglos de historia. Para una feria de turismo, una presentación impecable.
La cuestión es que, para ir al punto, la playa en Cartagena es dominio de los vendedores ambulantes. Y la queja no es de gordito burgués que no quiere que le tapen el sol en la playa mientras está tirado en la arena. Realmente, es imposible permanecer en la playa sin que aparezcan dos o tres vendedores ambulantes de baratijas, ostras, remeras, lo que se te ocurra. Te rodean, te hablan uno sobre otro, te quitan la energía vital. El tema no es la queja contra el trabajo de vendedor ambulante sino que, simplemente, no conocen un no por respuesta. Si fueran Testigos de Jehová, en este país, esa sería la religión oficial porque es gente que jamás tira la toalla. No se van. Nunca.
Y les decís que no, y ponés tu mejor sonrisa, e inventás mil excusas para no comprar porque lo único que te interesa es sentir el sol cocinándote la cara mientras sostenés con tu esposa la típica charla conyugal carente de todo contenido útil, le decís que no tenés plata con vos, que sos alérgico a las ostras, que te queda una hora de vida y querés pasarla en paz junto al sol, lo que sea. Y no se van. Se quedan en cuclillas a tu lado y te dan una respuesta perfecta para cada excusa. “Si no tienes dinero, no hay problema, me dices en que hotel estás, como te llamas y te cobramos en el hotel” “Si eres alérgico a las ostras, no hay problema, mi primo está a dos pasos de aquí, lo llamo y el vende unas arepas riquísimas”
Claro, la solución sería comprar algo para que se vayan. Pero si comprás a uno, vienen otros dos mas. Mi esposa (actual ex) contra mi consejo, compró a una pulserita. Al ratito teníamos a un ejército de vendedores ambulantes alrededor. Una vendedora hasta hasta ofrecía masajes. Y no se van.
En un momento, harto de la diplomacia resolvés que tu esparcimiento en la playa debe finalizar. Tomás tus cosas y enfilàs para el casco urbano, ahí nomás, cruzando la costanera
Claro, ahí también hay vendedores ambulantes y un viajero que quiere aprovechar su estadía no se va a encerrar en el hotel, vayamos a un cafecito Juan Valdez que es buenísimo y no hay en esta ciudad de Buenos Aires, el mas cercano está en Santiago de Chile
Y en el camino al Juan Valdez los vendedores ambulantes te huelen, te miran con los ojos entrecerrados como el tiburón huele a su presa cercana y con la mirada le dice “Ya te vi, no te me vas a escapar” y con su mejor sonrisa de cortesía te abordan de a dos o de a tres. Y como son conocedores de la piel de turista, ya que con esa piel tienen empapelada su casa, captan tu acento y mientras arremeten con su negocio cuasi extorsivo te preguntan por Argentina, por Maradona, te dicen que aman a la Argentina y un montón de lisonjas de este país caído del mapa, o de fútbol local que a un nostálgico de su país o a un futbolero lo conmueven y lo llevan a abrir la billetera. A mi no, porque cada vez que debo regresar estoy el último día lamentándome porque tengo que volver a este pozo húmedo y espantoso que es Buenos Aires y la última vez que fui a la cancha fue cuando Los Andes ascendió a Primera, creo que en año 2000. Esto el vendedor no lo sabe y la llegada al Juan Valdez con tres vendedores (uno a cada costado y otro por detrás) es un momento de gozo enorme, como el maratonista que cruza la línea, porque el café tiene prohibida la entrada a los vendedores ambulantes.
Queda regresar al hotel mas tarde, pero es algo menor.
Contratamos un tour por Cartagena, es un lugar para conocer y no por no poder caminar tranquilo voy a regresar a Buenos Aires sin haber recorrido lo que pueda de ahí, y en el front desk del hotel venden dos tickets en algo llamado “Chiva”, que es un ómnibus sin ventanas y con asientos entablonados de madera. Por supuesto, sin aire acondicionado.
El calor derrite. Pero al menos estamos en movimiento, hay que rescatar eso. La Chiva nos pasea por los principales puntos de la ciudad, algo lindo para ver realmente, y existe un acuerdo tácito entre el guía turístico y los vendedores ambulantes que nos miran bajar en plazas, costanera y sitios históricos y no se animan con nosotros, no se acercan a comer del contingente, como el tigre que rodea a una presa pero no la ataca porque sabe que el macho de la manada ya le puso el ojo. Saqué un montón de fotos.
Finalizando la estadía, mi esposa, actual ex, quería volver a la playa lo que es mas que razonable porque la estadía anterior había sido de horita y media. Consulto al del front desk una playa con pocos vendedores ambulantes y, muy resuelto, me dice que ese es un problema inevitable de Cartagena, que los turistas siempre se quejan de eso pero que el tiene LA solución, porque conoce unas islas donde no hay vendedores ambulantes.
Claro, para llegar ahí hay que comprarle un tour a el.
Vamos al puerto de Cartagena, en unas lanchas rapidísimas llegamos a una de las Islas del Rosario donde nos acomodamos en un marco de paz y tranquilidad hasta que llega un vendedor ambulante.
Nos dice, muy sonriente, que solo hay dos vendedores ambulantes en esa isla, que son dos vendedores para un contingente de quince turistas, que de esa manera los turistas no se sienten intimidados ni molestados.
Y empieza con su oferta de chucherías.
En la calle hay lugares de escape, en la playa uno puede irse, pero en una isla sos rehén de la insularidad, no podés escapar nadando mas cuando tu esposa (actual ex esposa) no sabe nadar y si se ahoga después es un trastorno de trámites, hay que cambiar la fecha de los pasajes y otras molestias por lo que no queda mas remedio que entregar la dignidad y algo de dinero y comprar lo que te vendan porque no podemos huir caminando sobre el agua, eso es claro.
De regreso en el hotel, al finalizar el día, le comento al chico del hotel que había vendedores ambulantes en esa isla con la privacidad que me vendió, me dice que “eso no es nada”. Que la única playa privada de la isla era la del Hilton y que tampoco era tan privada porque estaba abierta a quien quisiera entrar, aunque no pudieran usar las reposeras y sombrillas. Que las cosas en Cartagena son así. Le faltó el remate “Y si no te gusta te vas a cagar, gil” pero antes de llegar a ese punto hostil y nada cool enfilè a la habitación. Al otro día nos fuimos a Panamá y de ahí, a Ezeiza.
Cuestión. Un lugar muy bonito. Pero hay muchos lugares muy bonitos donde podés caminar tranquilo.
Huye mientras puedas.
Por @grismetalizado









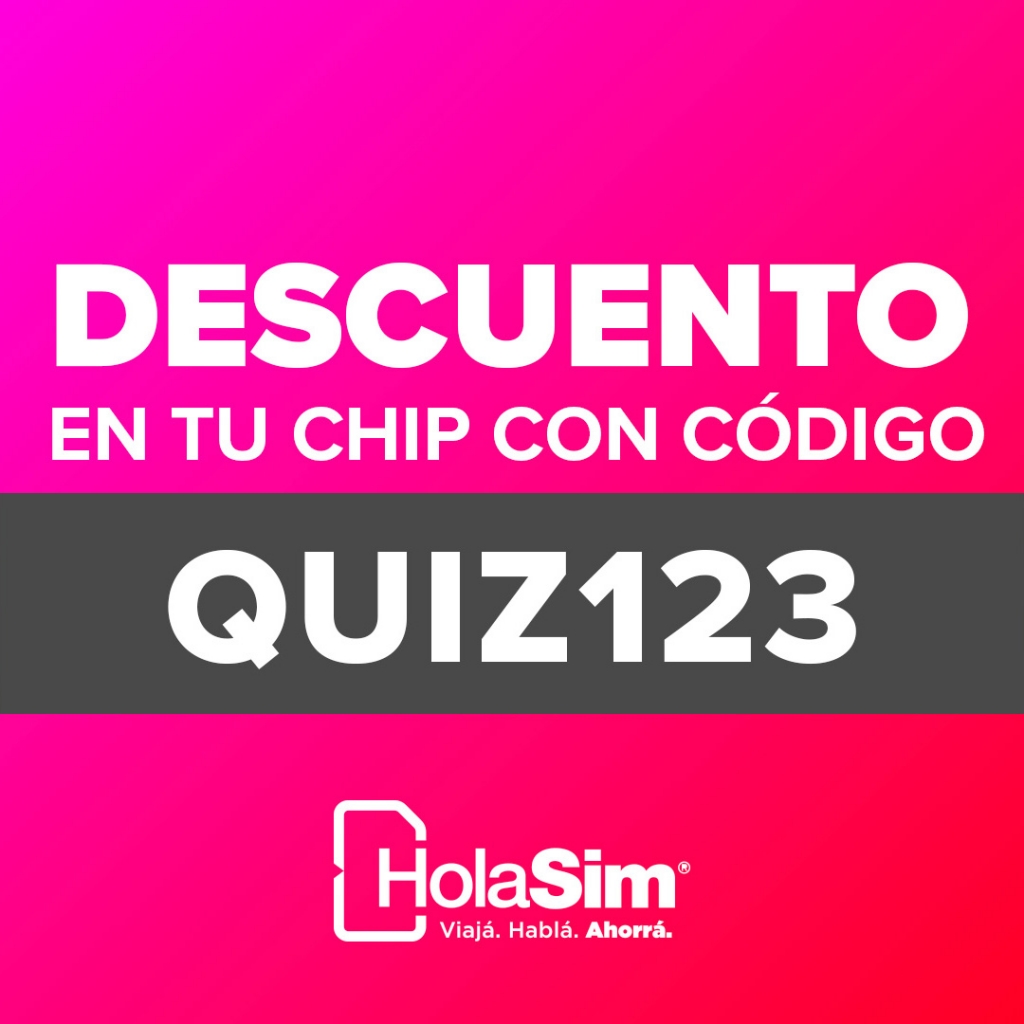

Un comentario
¡Muy buen relato! Tomo nota, porque me llamaba mucho la atención Cartagena.. pero, habiendo leído.. capaz elegimos otro destino.